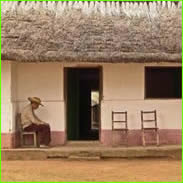La génesis del pensamiento occidental da testimonio de la importancia del sonido. La palabra de origen griego “acusmática” hace referencia a que la fuente sonora no es visualizada, es decir que se revela la importancia del sonido, de manera independiente de la visión. Esto aparece, por ejemplo, en el relato de la Caverna de Platón o en la relación que establece Pitágoras con sus discípulos, quienes ocultos tras un telón siguieron durante cinco años sus enseñanzas sin verlo; es decir, sin ver la fuente sonora de su voz. Sin embargo, en el contrato audiovisual, específicamente en el cine, ha existido y subsiste todavía esa noción trivial… donde la vista y el oído se complementan armoniosamente entre sí, donde el sonido se debe acoplar a la imagen.
La historia del cine, incluso antes del advenimiento del cine sonoro, está marcada a fuego por ese viejo sueño del hombre que, como dice Bürch, es la ilusión de la reproducción perfecta a imagen y semejanza del hombre, voz comprendida. 19 Edison, en 1895, realiza la primera tentativa de desarrollo del cine sonoro con el kinetofonógrafo. Treinta años después de la invención del cine aparece el cine sonoro y lleva a su punto más alto la ilusión de Edison: lograr una empatía con la realidad. La posibilidad de establecer esa empatía tuvo sus detractores. En 1928, un año después de la aparición del primer filme sonoro El cantor de Jazz (The jazz singer, 1927), Eisenstein, Pudovkin, Alexandrov se pronuncian contra el principio del sonido sincronizado con la imagen en el Manifiesto del sonoro, sincronización que sería el fundamento de la continuidad narrativa del cine clásico. 20
El filósofo Vilem Flusser sostiene que las imágenes y los textos se combaten e influyen mutuamente. Tal combate emerge con claridad en El cantor de Jazz. 21 El tema de dicho filme transita paradójicamente en torno al canto del Kol Nidré, ritual central de la religión judía, la cual tiene como fundamento y particularidad la prohibición de las imágenes. Podríamos trazar un paralelo entre este combate y otro; el que se libra entre el cuerpo y la voz. Habría que esperar hasta el advenimiento del llamado cine moderno para poner en juego todas las posibilidades del sonoro, de la voz. En efecto, como sostiene Raymond Bellour, en el cine moderno (Rossellini, Bresson, Rohmer, Straub, Godard) el acto de habla se separa de la imagen visual.
Al terminar la segunda Guerra Mundial, en el espacio devastador de Europa aparece una nueva raza de personajes, en términos de Deleuze, videntes. Éstos ya no tienen discursos categóricos, aunque las voces de Anna Magnani 22 conservan el dramatismo anterior. Pero es en las voces de Bresson, Straub, Duras, Lanzmann donde aparece más claramente ese acto de habla al cual se refiere Bellour y donde es más notoria la liberación de la voz de sus obligaciones dramáticas.
Yo lucho23 –dice Eline Labourdette– con una voz blanca, antes de morir, en Las damas del bosque de Boulogne de Robert Bresson en 1945 constituyendo, según Godard, la única voz de resistencia del cine francés durante la guerra. En este acto de habla, Bresson en su primer largometraje anuncia su trabajo de fragmentación en la relación sonido e imagen. Este acto de habla es un acto de resistencia –como diría Deleuze24 refriéndose a la disyunción sonora en los filmes de los Straub–: Esa voz que se eleva en el aire y luego se sumerge en la tierra es un mecanismo típicamente cinematográfico. Los personajes, en Hamaca, no tienen la obligación de llevar adelante el relato. Es otra instancia la que se ocupa de ello. Como postula Lanzmann en el epígrafe que se reproduce en este artículo, no es ya la voz de un individuo, sino es la tierra que habla.
¿De dónde vienen esas voces en Hamaca? ¿Qué superficies, qué tiempos atraviesan?
El acto de habla, el acto de resistencia en Hamaca, el diálogo de Ramón, Cándida y su hijo se despliega entre dos temporalidades mientras anuncia otra. La voz en off u over dice algo que la imagen no muestra, pero a la vez lo hace. Es como si las voces estuvieran dentro de otras. Es la palabra, la oralidad, la voz del guaraní la que extiende el campo y la que se traslada por medio del aire y nubes a través de la historia, la que recorre en presente el filme donde Cándida y Ramón esperan a su hijo que no vuelve de la guerra del Chaco; la que recorre en pasado otras guerras como la guerra contra la triple Alianza o anteriormente, hace 200 años cuando la conquista; pero también la que se anticipa y recorre en futuro a Cándida y Ramón esperando nuevamente al hijo que no va a volver...
3. Me parece que siempre supe que las voces son imágenes. 25
Hamaca nos muestra una arquitectura que se hace más fuerte a medida que soporta más peso. Dibuja en el espacio una línea particular. Una curva llamada catenaria26 remite al relato. Dos puntos (padre-madre) fijos constituyen una estructura flexible y fuerte, estructura en armonía con la naturaleza. Al mismo tiempo que el espacio geométrico se convierte en la estructura del filme, Paz Encina construye otro espacio, un espacio sonoro que genera una tensión de influencias y combates con el espacio visual y pone en escena así un doble dispositivo donde geometría y poesía (en este caso sonido, voces) en vez de fracturarse trabajan, bogan, reman juntas. 27
La utilización de la voz le imprime al relato esa característica temporal que sólo el sonido puede tener al ampliar, al atravesar, al romper el espacio geométrico visual creado. Porque, como señala Barthes: “la escena, el cuadro, el plano, el rectángulo encuadrado es lo que constituye la condición que permite pensar el texto, la pintura, el cine, la literatura, o sea, todas las artes excepto la música”28. Es esa una de las propiedades del sonido, de la melodía, de la voz: no puede estar sujeta a un plano, a una simple geometría porque es un objeto de tiempo. Objeto que entra y sale sin pedir permiso, que se hace presente en un radio de 360 grados y genera su propio campo visual.
Las voces, los diálogos recorren sin fin Hamaca como una melodía musical. Música en lengua guaraní, que es como una avalancha de voces sobre la hamaca paraguaya, que se convierte en un punto de acumulación. Esta avalancha de voces no sólo ensancha la geometría que forma la hamaca sino que construye, carga con imágenes ausentes ese punto de acumulación hasta englobar la propia hamaca. La voz se constituye así en el territorio.
Una cadena de voces se va acumulando en un punto denso, el territorio. Un territorio móvil, una curva materna fuerte e inalcanzable. Una naturaleza muerta, una vida silenciosa, quieta. La Hamaca Paraguaya 29 es un instante preñado; una imagen preñada, preñada de voces que generan imágenes. Son esas voces que dicen de las acciones cotidianas de ir a la siembra, lavar la ropa, contemplar las estrellas, de esperar al hijo que no llega. En esas voces reverberan otras que están en silencio. El silencio de una cultura devastada, el silencio de los hijos que no van a volver. El silencio que dejan las huellas de los rostros de otras Cándidas y Ramones.
…. han visto las voces,30 declara el Talmud sobre los elegidos. En la lengua de Paz Encina no hay elegidos, sólo testigos. Cándida y Ramón son los testigos que ven las voces; testigos que llevan por imágenes en el reverso de sus rostros las huellas invisibles de los que los han precedido.31
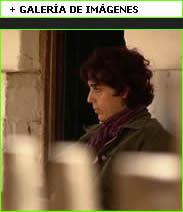

<